catarsis III: ciudades

Son casi las seis de la mañana. A lo lejos suena la bocina de un tren. Es apenas diferente al resto de los sonidos de la noche: una exhalación; como el quejido de un viejo moribundo.
Toda ciudad debe tener un tren que suene a lo lejos, más allá de oscuridades y vahos, cruzando calles y avenidas desiertas. Le recuerda a uno dónde está la estación, dónde la salida. Permanecer, entonces, quedarse, puede ser una elección, y no una circunstancia o una fatalidad.
Algunos diálogos, ciertas conversaciones, son a veces comparables con pequeñas ciudades. Tienen una estructura, una arquitectura propias. Tienen anchas avenidas por las que circulan los grandes conceptos, las ideas contundentes, y callejuelas adoquinadas, que se abren perpendiculares, y en las que hay que moverse más despacio. Aquí puede uno perderse, si es medio forastero… Pero imaginemos el caso de un hombre –un hombre solo, de mediana edad, sin señas particulares destacables- que por algún motivo debe quedarse en la ciudad. Quiere irse, pero no puede. Una condena, por ejemplo. El tipo tiene que recorrer la ciudad eternamente, buscando la forma de salir. Supongamos que es siempre de noche. Supongamos que es la única persona del lugar.
Caminaría, el hombre, cada calle, cada avenida, sin descanso. Al principio, seguramente, con cierta ansiedad, casi desesperación. Y nada. Después con un plan, en el que persistiría un tiempo… y nada. Finalmente, no le quedaría más remedio que tomarlo con calma: optaría por las callejuelas y sus adoquines. Descubriría allí un mundo, un universo de infinitos matices. Olvidaría momentáneamente su objetivo original, y se entretendría en la textura pequeña de la pequeña ciudad. Entraría en las casas deshabitadas -¿abandonadas?, ¿sencillamente vacías?-, hurgaría en los muebles, robaría alimentos, se probaría zapatos de otros. Así durante semanas, meses, hasta conocerlo todo. Hasta aburrirse. Recordaría entonces que alguna vez quiso salir, y se lanzaría a las calles con renovada energía.
Imaginemos que oye, entonces, la lejana bocina de un tren. Recuerda la estación en la que alguna vez estuvo, y corre hacia allí. Tropieza con los adoquines irregulares, se cae, se levanta, corre. Salta tapias, charcos, veredas, con los zapatos de otro. Corre. Un poco más cerca, la bocina del tren. Dobla esquinas, cruza avenidas, bulevares, plazas. Corre hacia la estación, que ya puede ver, casi cerca, cuando vuelve a escuchar la bocina del tren. La tercera. La vencida. El tren se va. Lo ve irse, inalcanzable. Ultimo.
Se derrumba y llora. Se desploma en la solitaria estación y solloza como un chico. Está así un día, o dos. Finalmente se levanta y, con paso cansino, vuelve hacia la pequeña ciudad. Se pierde, caminando resignado, por sus laberínticas calles. Regresa, como un paria, a la conversación de siempre –ahora sí: una fatalidad-, alguna vez surcada por una lejana bocina de tren.
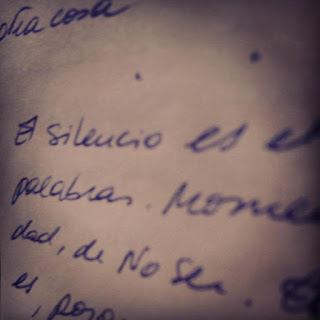

Comentarios
saludos!
Siberia, no llores, estoy seguro de que el hombre de mediana edad acabó x encontrarse a otros tantos condenados que la literatura y sus autores se han empeñado en abandonar por esos laberintos del infierno...y seguro que ahora estarán todos juntos, tomándose unas cervezas y riéndose de los dioses por haberles hecho creer que el hombre sin señas particulares destacables había perdido el tren...por haberles hecho creer que tenían potestad sobre su destino...
Un beso enorme, Trescaídas. Me derrito con tus palabras.
Zzenobiah
La escena de las cervezas entre personajes condenados a serlo pinta bien... te invito a escribirla y que me la mande. Yo la publico en el blog y quién te dice que no encontramos algo original a cuatro manos.
Gracias Z.. Un abrazo.
Saludos.