Las conquistas de Valentino II: Aquella gorda
Viene de acá.

A la mujer que cambió todo la vi por primera vez en la iglesia. Llegó tarde al oficio de aquel domingo, y se acomodó ruidosamente en la anteúltima fila de bancos. Jessica y Doris tuvieron que ponerse de pie para permitirle el paso, porque la inmensidad de aquella mujer ocupaba la totalidad del estrecho pasillo.
Su llegada no había pasado desapercibida, y todos en el salón se dieron vuelta para verla. No la conocíamos; nunca se había mostrado entre la feligresía.
Yo quedé inmediatamente prendado. Su entrada, en mitad de una frase del sermón, me ganó por completo. No pude ver, oir o pensar en otra cosa.
Un vestido blanco cubría livianamente una piel no menos blanca. Los hombros, redondeados, se mostraban sin vergüenza sobrepasando los delgados breteles, y hacia abajo nacían dos brazos rollizos, que se descolgaban en pliegues hasta hundirse, a la altura del codo, como si estuviese la piel cosida por un botón invisible. Bajo un delicado escote de encaje, el pecho enorme, descomunal, glorioso. Era deliciosa; una campana sagrada en la más hermosa de las catedrales.
Tomó finalmente asiento, ocupando medio banco. Jessica y Doris no atinaban a sentarse, debiendo ahora entrar las dos en el espacio que antes había ocupado sólo una.
La blanca mujer, como si no se hubiera percatado de su posición en aquella escena, alzó un mentón redondo y pequeño, como una magdalena, y me miró directamente a los ojos. Súbitamente, volviendo al motivo que allí nos convocaba, sorprendidos tal vez por el silencio que, de golpe, se volvió pesado, evidente, todos los presentes se giraron hacia el púlpito y me miraron, expectantes. Al fin y al cabo, yo era el capitán de aquel barco, el faro en la noche cerrada de sus conciencias, el buen pastor de aquel manso rebaño.

A la mujer que cambió todo la vi por primera vez en la iglesia. Llegó tarde al oficio de aquel domingo, y se acomodó ruidosamente en la anteúltima fila de bancos. Jessica y Doris tuvieron que ponerse de pie para permitirle el paso, porque la inmensidad de aquella mujer ocupaba la totalidad del estrecho pasillo.
Su llegada no había pasado desapercibida, y todos en el salón se dieron vuelta para verla. No la conocíamos; nunca se había mostrado entre la feligresía.
Yo quedé inmediatamente prendado. Su entrada, en mitad de una frase del sermón, me ganó por completo. No pude ver, oir o pensar en otra cosa.
Un vestido blanco cubría livianamente una piel no menos blanca. Los hombros, redondeados, se mostraban sin vergüenza sobrepasando los delgados breteles, y hacia abajo nacían dos brazos rollizos, que se descolgaban en pliegues hasta hundirse, a la altura del codo, como si estuviese la piel cosida por un botón invisible. Bajo un delicado escote de encaje, el pecho enorme, descomunal, glorioso. Era deliciosa; una campana sagrada en la más hermosa de las catedrales.
Tomó finalmente asiento, ocupando medio banco. Jessica y Doris no atinaban a sentarse, debiendo ahora entrar las dos en el espacio que antes había ocupado sólo una.
La blanca mujer, como si no se hubiera percatado de su posición en aquella escena, alzó un mentón redondo y pequeño, como una magdalena, y me miró directamente a los ojos. Súbitamente, volviendo al motivo que allí nos convocaba, sorprendidos tal vez por el silencio que, de golpe, se volvió pesado, evidente, todos los presentes se giraron hacia el púlpito y me miraron, expectantes. Al fin y al cabo, yo era el capitán de aquel barco, el faro en la noche cerrada de sus conciencias, el buen pastor de aquel manso rebaño.
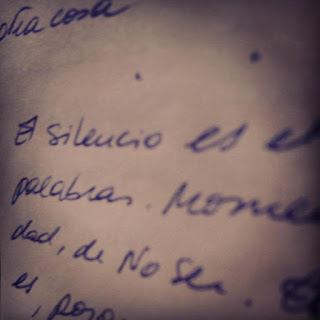

Comentarios