nocturna
 Hay historias que se cuentan por la noche. Que nacen del negro; del insomnio. Son historias de personas solas, y en algún momento hay un disparo. Siempre, o casi siempre.
Hay historias que se cuentan por la noche. Que nacen del negro; del insomnio. Son historias de personas solas, y en algún momento hay un disparo. Siempre, o casi siempre.Será que la noche magnifica, que el sueño agrava. Lo cierto es que la piel de los personajes de estas historias suele estar cubierta de una capa de sudor. Y se pega la liviana tela de la camisa al cuerpo. Y tal vez haya el humo de un cigarrillo, claro.
No hay luz, hay claridad, penumbra. Hay persianas americanas que tarde o temprano serán estrujadas por una mano que cae. Quizás después de todo, cuando esté por terminar.
Antes hay una espera. Una espera consciente. No es lo mismo morir cuando se sabe que es inevitable. Cuando se sabe cuándo. No es lo mismo morir si hay, por ejemplo, una cuenta regresiva. La cadencia del tiempo es otra.
Hay, entonces, un cuarto con persianas americanas. Por algún motivo, tiene que ser un cuarto de hotel – seguramente porque los hoteles tienen sábanas blancas, y heladeritas con refrescos y chocolates: ilusiones de una vida distinta que podría haber sido, o hasta podría llegar a ser, si ahora no estuviera tan cerca el final.
Pensemos, pues, en una habitación par, de un hotel de diez pisos. Alto, pero no tanto como para no distinguir que ahí están, que ya llegaron, que bajan – todos menos uno- del auto, y silenciosos e implacables caminan hasta desaparecer por la entrada. Lo suficientemente alto, sí, para apurar el cigarrillo, mientras se escucha cómo el ascensor se pone en marcha y comienza a subir lenta, fríamente. Bastante alto, para tener tiempo de acercarse una vez más a la cama revuelta, y volver a mirar esas fotos, tiradas en desorden.
Las puertas del ascensor se deslizan, y los pasos se acercan, apagados, sobre la alfombra roja del pasillo. Como en una coreografía repetida, dos de ellos se colocan junto a la puerta y el tercero la abre con una patada. Como en una coreografía repetida, el revolver apunta hacia la ventana y hace fuego. Es el momento de la mano aferrando la cortina, y luego un charco de sangre que se expande.
De nuevo los pasos apagados. De nuevo las puertas del ascensor. De nuevo diez pisos: lo necesario para una última pitada aquí, en la habitación impar, sabiendo que al lado alguien ha muerto, en el final de una de esas historias que se cuentan por la noche.
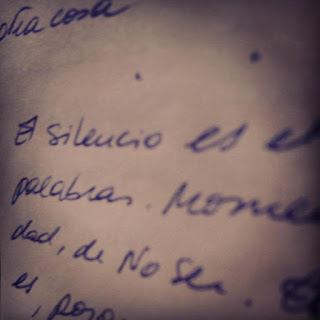

Comentarios