Las conquistas de Valentino III: El libro de Job
Viene de acá.


Aquel día terminé el oficio temblando.
Cuando se acercó Nélida a la tarima, con su pequeña Biblia encuadernada, me aparté yo torpemente, golpeando con el antebrazo el pie del micrófono y enredándome luego con el cable. Cada movimiento para salir del embrollo me llevaba a una nueva complicación, y terminé tirando el micrófono al piso. Al agacharme para recogerlo golpeé con mi frente el atril, que comenzó a tambalearse y se habría caído de no ser por Nélida, cuya pequeña pero firme mano estabilizó primero la estructura, y se tendió luego hacia mí, auxiliando mi incorporación.
Sin levantar la vista, pero sabiéndome observado, fui hasta donde estaban preparados el cáliz y las hostias, y permanecí apoyado allí, de espaldas al salón, mientras escuchaba la aguda voz de Nélida, leyendo el pasaje seleccionado del libro de Job.
“Llegome calladamente un hablar; mis orejas percibieron sólo un murmullo...”, había comenzado la piadosa, la servicial, la esperpéntica Nélida. Agitado, sentía yo sobre mi nuca la mirada de aquella nueva gorda. ¿Quién es?, me preguntaba. ¿Qué hace aquí? ¿Por qué no deja de mirarme? Un calor sofocante me inundaba el cuerpo y me obligaba a secar con el pañuelo la frente y el labio superior. No era vergüenza por mi evidente torpeza. Era otro calor; ya lo conocía.
“¿Podrá el hombre presentarse como justo ante Dios?”, continuaba la perra de Nélida. “¿Será puro el varón ante su Hacedor?”.
- Suficiente, alcancé a murmurar mientras le arrebataba el libro de las manos, cerrándolo enérgicamente. La mujercita me miraba sin comprender: apenas había leído dos párrafos, con lo que a ella le gustaba sufrir.
- Levantarse, dije, subrayando la orden con una mano mientras con la otra desplazaba a Nélida, que se resistía a abandonar la tarima. Noté la confusión entre la concurrencia, que sin embargo me obedeció sin chistar. Dije apuradamente todo aquello de las alabanzas y los agradecimientos, un par de amenes y los mandé a sus casas, a vivir la vida.
Quería estar solo. Necesitaba el húmedo silencio de mi pequeña parroquia. Escuché sin ver el movimiento de bancos y los pesados tacones de domingo sobre las baldosas. Resistí, haciendo fuerza para no mirar. Dejé pasar un rato. Cuando, finalmente, pude girarme y alzar la vista hacia el salón, no quedaba nadie. Ni rastro de la blanca gorda.
Sin levantar la vista, pero sabiéndome observado, fui hasta donde estaban preparados el cáliz y las hostias, y permanecí apoyado allí, de espaldas al salón, mientras escuchaba la aguda voz de Nélida, leyendo el pasaje seleccionado del libro de Job.
“Llegome calladamente un hablar; mis orejas percibieron sólo un murmullo...”, había comenzado la piadosa, la servicial, la esperpéntica Nélida. Agitado, sentía yo sobre mi nuca la mirada de aquella nueva gorda. ¿Quién es?, me preguntaba. ¿Qué hace aquí? ¿Por qué no deja de mirarme? Un calor sofocante me inundaba el cuerpo y me obligaba a secar con el pañuelo la frente y el labio superior. No era vergüenza por mi evidente torpeza. Era otro calor; ya lo conocía.
“¿Podrá el hombre presentarse como justo ante Dios?”, continuaba la perra de Nélida. “¿Será puro el varón ante su Hacedor?”.
- Suficiente, alcancé a murmurar mientras le arrebataba el libro de las manos, cerrándolo enérgicamente. La mujercita me miraba sin comprender: apenas había leído dos párrafos, con lo que a ella le gustaba sufrir.
- Levantarse, dije, subrayando la orden con una mano mientras con la otra desplazaba a Nélida, que se resistía a abandonar la tarima. Noté la confusión entre la concurrencia, que sin embargo me obedeció sin chistar. Dije apuradamente todo aquello de las alabanzas y los agradecimientos, un par de amenes y los mandé a sus casas, a vivir la vida.
Quería estar solo. Necesitaba el húmedo silencio de mi pequeña parroquia. Escuché sin ver el movimiento de bancos y los pesados tacones de domingo sobre las baldosas. Resistí, haciendo fuerza para no mirar. Dejé pasar un rato. Cuando, finalmente, pude girarme y alzar la vista hacia el salón, no quedaba nadie. Ni rastro de la blanca gorda.
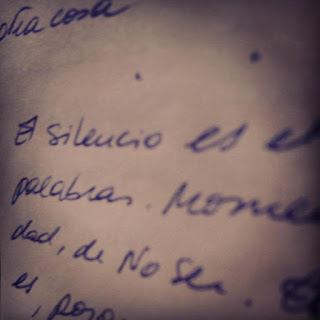

Comentarios
Un abrazo, María.