Las conquistas de Valentino VI: El viaje del héroe

Viene de acá.
La noche en que comencé la persecución llovía y tronaba como si se tratara del Apocalipsis. Para darme valor, me puse tres vasos de la sangre de Cristo entre el pecho y la espalda, me abrigué con la tricota que me había tejido la buena de Zulma – antes de perder la mano izquierda en un confuso episodio acaecido en un canil de dogos-, calcé el impermeable amarillo de ir a Mar Chiquita, y me lancé a la calle con una resolución que casi había olvidado, entre cirios y coronas de espino.
Caminé hacia las afueras de la ciudad, guiado por una intuición inexplicable, y por el aroma salobre del puerto. Llegué, después de andar durante un par de horas, hasta un barrio de callejuelas estrechas y casas de chapa pintadas a mano. El aguacero no me permitía ver a más de tres metros, pero distinguí una luz amarillenta y el murmullo de una musiquita zumbona que atrajeron mi marcha como si no hubiese tenido otro destino.
Abrí la puerta del antro y los agudos de la cumbia entraron por mis oídos, electrificándome el cuerpo. El lugar estaba en penumbras, y dos o tres luces blancas caían sobre la escasa ropa de las señoritas, que constituían así enigmáticos bultos parcialmente iluminados. Caminaban cansinamente entre la barra y las mesas.
Bajo mis pies se había comenzado a formar un charco, llovido desde el impermeable. Tenía los zapatos mojados, y los dedos fríos. Desde el extremo de la barra, aún sin distinguir sus rasgos, me di cuenta de que una de las señoritas había acusado mi entrada. Se incorporó y caminó hacia mí, balanceándose como una leona veterana. Me quedé inmóvil, como un cervatillo desgraciado. Llegó hasta donde yo estaba y estiró su mano de uñas postizas para recorrer con ellas el costado de mi cuello. Una media sonrisa perversa, de evidente inspiración diabólica, prometía lacerantes placeres que distaban, sin embargo, de resultarme tentadores: una sola cosa tenía yo en mente.
- Busco a Aura, dije, sorprendido de mi propia determinación. Mis palabras se articularon solas, como si fueran conscientes, en su autonomía, de que aquella mujer conocía a Aura, y podría informarme de su paradero.
Ya estaba ella levantando sus hombros y una ceja, en inconfundible gesto de “quién es Aura”, cuando un manotazo la corrió de mi campo visual y, precedido de una indiscreta exclamación (“¡Padre!”), hizo su aparición el dueño de la brusca mano. Conocía yo bien su cara, pero más conocía su fétido aliento: ante mis ojos, brazos en cruz y gesto campechano, Arturo me ofrecía su abrazo, evidentemente afectado por una excesiva ingesta de Baileys.
La noche en que comencé la persecución llovía y tronaba como si se tratara del Apocalipsis. Para darme valor, me puse tres vasos de la sangre de Cristo entre el pecho y la espalda, me abrigué con la tricota que me había tejido la buena de Zulma – antes de perder la mano izquierda en un confuso episodio acaecido en un canil de dogos-, calcé el impermeable amarillo de ir a Mar Chiquita, y me lancé a la calle con una resolución que casi había olvidado, entre cirios y coronas de espino.
Caminé hacia las afueras de la ciudad, guiado por una intuición inexplicable, y por el aroma salobre del puerto. Llegué, después de andar durante un par de horas, hasta un barrio de callejuelas estrechas y casas de chapa pintadas a mano. El aguacero no me permitía ver a más de tres metros, pero distinguí una luz amarillenta y el murmullo de una musiquita zumbona que atrajeron mi marcha como si no hubiese tenido otro destino.
Abrí la puerta del antro y los agudos de la cumbia entraron por mis oídos, electrificándome el cuerpo. El lugar estaba en penumbras, y dos o tres luces blancas caían sobre la escasa ropa de las señoritas, que constituían así enigmáticos bultos parcialmente iluminados. Caminaban cansinamente entre la barra y las mesas.
Bajo mis pies se había comenzado a formar un charco, llovido desde el impermeable. Tenía los zapatos mojados, y los dedos fríos. Desde el extremo de la barra, aún sin distinguir sus rasgos, me di cuenta de que una de las señoritas había acusado mi entrada. Se incorporó y caminó hacia mí, balanceándose como una leona veterana. Me quedé inmóvil, como un cervatillo desgraciado. Llegó hasta donde yo estaba y estiró su mano de uñas postizas para recorrer con ellas el costado de mi cuello. Una media sonrisa perversa, de evidente inspiración diabólica, prometía lacerantes placeres que distaban, sin embargo, de resultarme tentadores: una sola cosa tenía yo en mente.
- Busco a Aura, dije, sorprendido de mi propia determinación. Mis palabras se articularon solas, como si fueran conscientes, en su autonomía, de que aquella mujer conocía a Aura, y podría informarme de su paradero.
Ya estaba ella levantando sus hombros y una ceja, en inconfundible gesto de “quién es Aura”, cuando un manotazo la corrió de mi campo visual y, precedido de una indiscreta exclamación (“¡Padre!”), hizo su aparición el dueño de la brusca mano. Conocía yo bien su cara, pero más conocía su fétido aliento: ante mis ojos, brazos en cruz y gesto campechano, Arturo me ofrecía su abrazo, evidentemente afectado por una excesiva ingesta de Baileys.
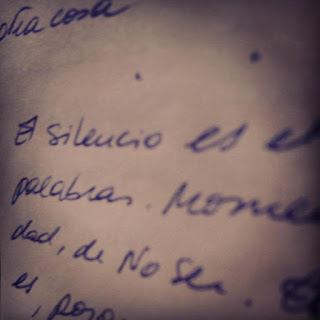

Comentarios