trece horas: doce y veintitrés (V)
Viene de acá.
Había habido una lagartija, que había tenido una cola, antes de la navaja. La habías mirado, incrédulo, agitarse de pánico entre los dedos. Incrédulo le habías tocado la cabeza. Atrás los otros se perseguían por el patio. Habías acariciado el lomo pequeño, escamoso, blando. Habías pensado en eso de que la cola les vuelve a crecer después de que uno la corta. Incrédulo esperabas ese momento; esperabas que la nueva cola mostrara su punta verdosa o blancuzca, y fuera siendo cada vez más cola. Atrás los otros gritaban. Si a uno le cortan las piernas después no le crecen más, habías pensado. Pero uno no es verde y blando, habías pensado. Al costado la navaja continuaba abierta, manchada de algo gelatinoso que no era sangre. Atrás los otros te gritaban. Habías mirado esos dos tercios de cuerpo, todavía lagartija, y las patitas corriendo una carrera frenética en el aire. Habías sentido entre los dedos algo que sería el miedo palpitando y convulsionándose. Atrás los otros te llamaban para jugar al fútbol. Habías tenido ganas de estar solo, solo con tu lagartija. Habías pensado que nunca podías estar solo, ni siquiera cuando nadie estaba a tu lado. Atrás insistían. Habías mirado la cabeza pequeña de la lagartija y te habías preguntado si también le volvería a crecer después de cortarla. Entonces miraste la navaja, aún abierta, a tu lado.
La calle está más clara ahora. Está blanca bajo la fría blancura del cielo. Es hora de comer, pero él aún no comerá.
Palpa su arma oculta en la cintura. Primero disparo y después averiguo. Un semáforo le da luz roja desde el alma del embudo. Bip, bip, ordena. El se vuelve hacia la calle y mira, solo mira.
Había habido una lagartija, que había tenido una cola, antes de la navaja. La habías mirado, incrédulo, agitarse de pánico entre los dedos. Incrédulo le habías tocado la cabeza. Atrás los otros se perseguían por el patio. Habías acariciado el lomo pequeño, escamoso, blando. Habías pensado en eso de que la cola les vuelve a crecer después de que uno la corta. Incrédulo esperabas ese momento; esperabas que la nueva cola mostrara su punta verdosa o blancuzca, y fuera siendo cada vez más cola. Atrás los otros gritaban. Si a uno le cortan las piernas después no le crecen más, habías pensado. Pero uno no es verde y blando, habías pensado. Al costado la navaja continuaba abierta, manchada de algo gelatinoso que no era sangre. Atrás los otros te gritaban. Habías mirado esos dos tercios de cuerpo, todavía lagartija, y las patitas corriendo una carrera frenética en el aire. Habías sentido entre los dedos algo que sería el miedo palpitando y convulsionándose. Atrás los otros te llamaban para jugar al fútbol. Habías tenido ganas de estar solo, solo con tu lagartija. Habías pensado que nunca podías estar solo, ni siquiera cuando nadie estaba a tu lado. Atrás insistían. Habías mirado la cabeza pequeña de la lagartija y te habías preguntado si también le volvería a crecer después de cortarla. Entonces miraste la navaja, aún abierta, a tu lado.
La calle está más clara ahora. Está blanca bajo la fría blancura del cielo. Es hora de comer, pero él aún no comerá.
Palpa su arma oculta en la cintura. Primero disparo y después averiguo. Un semáforo le da luz roja desde el alma del embudo. Bip, bip, ordena. El se vuelve hacia la calle y mira, solo mira.
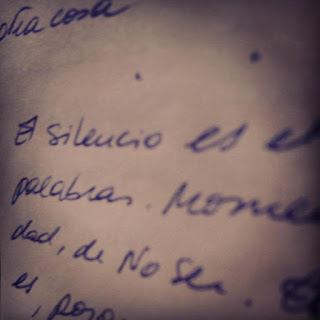

Comentarios
Me gustó mucho.
Un beso.
Lo disfruté.
abrazo.
El gordo Papa había sido una papa pintona, de esos tipejos alegres que se la pasan cantando y tocando el acordeón. Se había puesto un kiosco debajo del girasol y vendía bien… Pero el casamiento de la batata le amargó la existencia, se fue secando por dentro y estaba todo el tiempo borracho, como ido. Rodaba sobre su panza de papa llena de tierra, desafinaba. Después de la boda, a la que efectivamente había asistido como si un ímpetu misterioso lo llevara a lastimarse, abandonó el pueblo y se fue a la gran ciudad. En las milonguitas los conoció a la Celeste y al Mauro; alquilaba una piecita por calle Lavalle y se la pasaba escuchando carreras de autos. Era un apasionado de la velocidad. Tenía la piel más dura que un lagarto, y una soledad rancia que le iba echando brotes. Los bisontes y los elfos se le reían por la calle, ni que hablar de las muchachitas que lo miraban pasar desde sus balcones floridos. Papa se imaginaba que en el centro de su pecho papaceo había un sol duro y pequeño, un sol privado que no podía soportar la pérdida de la batata. Un día que volvía rendido de fatigar las calles se encontró con que el dueño de la pensión, Don Alfonso, le había metido un compañero de pieza… Lo saludó levantando apenas la mirada y se asustó: el hombrecito con cuerpo de niño le sonrió con una media boca y con un ojo, del otro lado se abría un vacío de cerámica y aire. El hombre-niño estaba desarmando su atado de ropas y libros. Ya había puesto en la mesita de luz una foto de Constantinopla. Papa lo observó con cierta reticencia, pensó inmediatamente “éste debe ser un cararrota”… El hombrecito lo miró con su ojo pintado y le pasó un mate caliente con cascaritas de naranjas. El papa echó un sorbo desconfiado pero enseguida le encantó el sabor. Fue el comienzo de su amistad. De allí en adelante compartieron comidas y cervezas, siempre tibias, pero cervezas al fin. Iban con Celeste y Mauro a los bailes. El hombrecito se había hecho amigo del doctor Hardoy, aunque se sentía observado, “medio” observado. En la pensión andaban siempre juntos y que quedaban mateando hasta las 3 o 4 de la matina… Unos meses después se les unió el Floriolo, el paraguayo que hablaba mitad guaraní mitad seudo-español. El papa le tomó cariño porque era menudito y hablaba como si cantara, su voz le recordaba un poco a la de Batata, algo en la forma de sus manos… en su forma de convidar bizcochos.